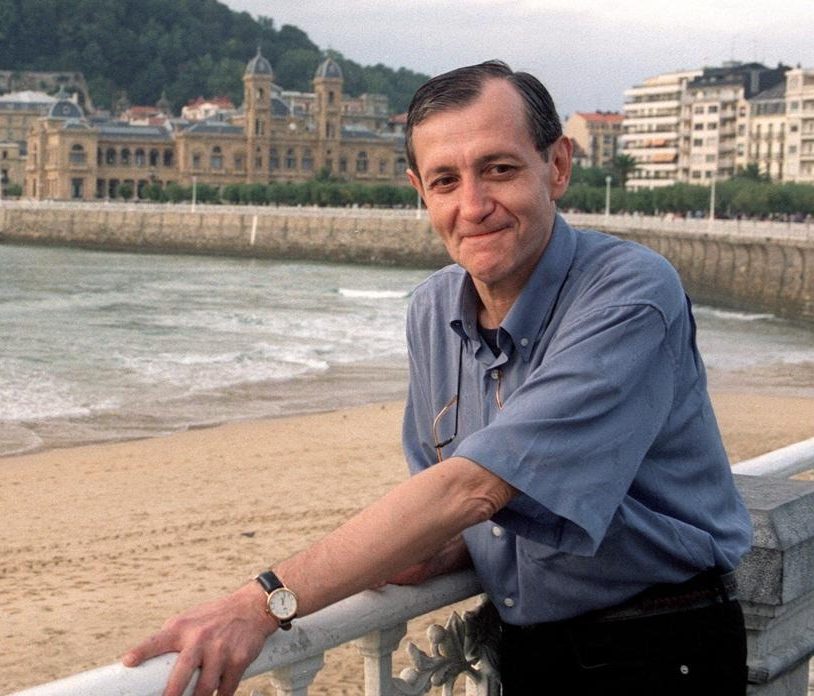Mientras leo que han detenido en Murcia a un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano (es decir, en el espacio que debería encarnar el máximo pacto de cuidado), mientras cuento ocho mujeres asesinadas en poco más de dos semanas por violencia machista en España, mientras observo cómo la ultraderecha vuelve a ganar elecciones en Chile con la memoria de las dictaduras todavía caliente, hay quien decide, como Juan Soto Ivars, poner el foco en el 0,0082% de denuncias falsas. Hay quien, Rosalía, con un altavoz enorme, prefiere no llamarse feminista porque no se siente «suficientemente perfecta» para habitar un ismo. Como si el feminismo fuera una suerte de club moral y no una forma de ver y pensar el mundo.
Quizás no nos quede claro, pero no estamos ante un debate teórico ni ante una diferencia de opiniones respetables. Nos hallamos ante una estructura de muerte que se llama patriarcado. Y frente a una estructura de muerte, la tibieza siempre es cómplice.
La tibieza parece convertir el machismo en una suerte de idea abstracta y difusa o en una tradición cultural discutible cuando es una tecnología de poder que produce cuerpos vulnerables y cuerpos protegidos. Repito: produce muerte. Produce silencio. Por eso, cuando alguien se empeña en relativizar la violencia machista, cuando convierte el feminismo en una opción estética o identitariaestá contribuyendo activamente a la normalización de esa violencia. Está enseñando, especialmente a quienes vienen detrás, que el machismo es una opinión más, algo que se puede negociar o matizar.
Ser feminista hoy no tiene que ver con la pureza, ni con la perfección, ni con una identidad cerrada. Ser feminista es asumir una posición política clara frente a la violencia estructural y entender que hay vidas que han sido históricamente consideradas prescindiblesy que esa lógica sigue operando.
Por eso, quiero honorar a las muertas. Honrar a las muerta es una práctica política. Porque la historia de los feminismos la escribieron ellas desde los márgenes: mujeres cis y trans, racializadas, pobres, migrantes, trabajadoras sexuales, disidentes sexuales y de género. Cuerpos a los que el sistema patriarcal consideró sacrificables. Cuerpos que, aun así, lucharon por la libertad y los derechos de todes. Es triste tener que recordar a esta altura que los derechos de los sujetos que sostienen los feminismos son derechos humanos y respetarlos una obligación ética y política.
Hay una línea que no se cruza. Hay violencias que no se relativizan. Que hay cuerpos cuya existencia no se negocia. Cualquier postura que condena a ciertos cuerpos a una vida invivible —o directamente a la muerte— no es una diferencia legítima de opinión. Es violencia política.
Declararse feminista hoy no es una cuestión de etiqueta. Es una forma de posicionarse en el mundo. Es decir: estas vidas importan. Estas muertes importan. Estas luchas no se discuten desde la comodidad del espectador. No hacerlo, no nombrarse, no tomar partido, no es una postura inocente. Es pisotear la memoria de quienes hicieron posible que hoy tengamos palabras, derechos, herramientas para defendernos.
Honorar a las muertas es feminista porque el feminismo es, ante todo, una política de la memoria y del cuidado. Porque sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay futuro. Porque seguir mirando hacia otro lado no es neutralidad: es una forma sofisticada de violencia.
Y hoy, más que nunca, no podemos permitirnos esa violencia.