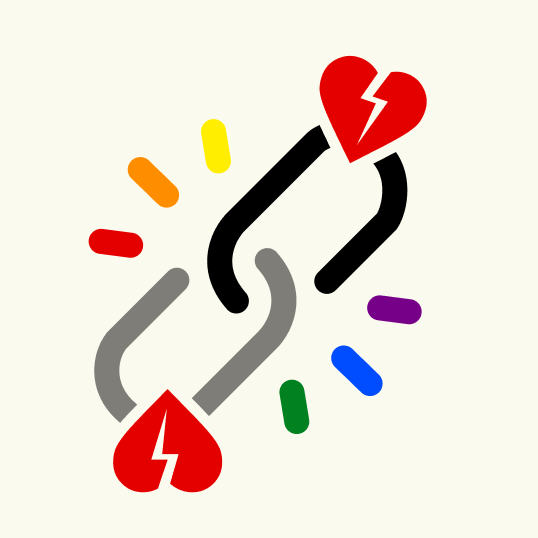Hace unas semanas una creadora de contenido, abiertamente progresista, subió un vídeo en el que cuestionaba la existencia de «libros gays para bebés» y se preguntaba si realmente tiene sentido crear materiales así. Decía, de manera calmada y pedagógica, que quizá lo que necesitamos no son más etiquetas, sino más ejemplos naturales de diversidad. Que las infancias vean amores distintos, personas distintas, familias distintas… pero desde la normalidad, sin subrayarlo.
Posiblemente te estés preguntando qué hay de malo en sus palabras si no hay odio ni intención de herir. Y tal vez sea por eso por lo que me resultaron inquietantes. Porque a veces los prejuicios no suenan violentos, sino sensatos.
Al ver este vídeo se me vino a la mente otra frase que escuché este verano en el concierto de una reconocidísima cantante española, también lesbiana, que decía que no creía en las etiquetas. Y no, no voy a nombrar a ninguna de las dos porque el objetivo de este texto no es señalar a nadie, sino entender por qué ese discurso suena tan peligrosamente razonable incluso dentro de los espacios que presumen de ser diversos.
A primera vista, la idea de un mundo sin etiquetas podría parecernos liberadora. Porque si nadie se define, nadie será señalado, ¿no? Pues no. Lo cierto es que ese ideal solo funciona para quienes ya están cómodamente nombrades. Para quienes la norma ya incluye. Decir que no hacen falta etiquetas es fácil cuando tu identidad nunca ha sido un motivo de exclusión.
En mi caso, crecí sin esas palabras. La primera lesbiana que vi en los medios fue Dolores Vázquez, la novia de la madre de Rocío Wanninkhof, presentada como presunta asesina. Ese era mi único referente: una mujer mostrada como amenaza. No había libros, ni series, ni maestras, ni personajes que dijeran «soy lesbiana» sin ser ridiculizadas o castigadas por ello. Si alguien me hubiera hablado entonces de vínculos entre mujeres con la misma naturalidad con la que se hablaba de vínculos entre un chico y una chica, quizá no habría pasado tantos años huyendo de mí misma.
Por eso me inquieta esa idea de que basta con mostrar la diversidad sin subrayarla. No se puede normalizar lo que nunca ha sido visible. Lo que no se nombra, se borra. Y lo que no se borra del todo, se deforma.
Los libros que cuestionaba esa creadora —los que hablan de familias con dos madres, de identidades trans o de cuerpos no normativos— no existen para etiquetar bebés, sino para ampliar su mundo. Para que crezcan sabiendo que hay más de una manera de ser y de amar.
Entiendo el deseo de un futuro donde la diversidad no necesite explicaciones. Ojalá llegue. Pero ese día todavía no ha llegado, y fingir que sí es una manera elegante de mirar hacia otro lado.
También hay algo profundamente neoliberal en esa fantasía de identidad sin nombre. La idea de que cada persona es un caso único, irrepetible, desvinculado de cualquier estructura. El «yo soy yo, no represento a nadie». Ese discurso encaja perfectamente con la lógica del individuo-marca: diversidad sí, pero que no incomode; representación sí, pero que no politice; diferencia sí, pero que no cuestione nada.
La paradoja es que quienes pueden proclamarse «sin etiquetas» lo hacen desde un lugar de reconocimiento. Ya tienen nombre, voz, derechos. Pero para muchas otras personas, las etiquetas siguen siendo herramientas de supervivencia. No se trata de aferrarse a ellas como banderas eternas, sino de entender que aún hacen falta. Porque la igualdad simbólica no se alcanza borrando los nombres, sino multiplicándolos.
Las etiquetas no son jaulas, son refugios. Cambian, se amplían, se discuten. Están vivas, son imperfectas y, a veces, incluso incómodas. Pero es justo ahí, en esa incomodidad, donde está su valor: nos obligan a pensar en cómo nombramos el cuerpo, el deseo o el género. Cada palabra nueva —transfeminismo, cuir, no binarie— abre una grieta en la norma, y cada grieta amplía el lenguaje y el mundo.
Decir que no hacen falta etiquetas suena conciliador, moderno y casi espiritual. Pero en el fondo es un gesto conservador: el deseo de volver al silencio, a la neutralidad que siempre favorece a los mismos.
Tal vez un día ya no harán falta las etiquetas, tal vez no hará falta explicar quiénes somos. Pero mientras tanto, prefiero un nombre incómodo a un silencio educado.